R. Benito Vidal nos regala una recopilación de las viejas historias que contaban nuestras abuelas… Él ha salvado parte de nuestra tradición lanzándola hacia el futuro, hacia nosotros.
Cuentan las crónicas valencianas, con cómico amarga -quizá picantona, como se irá viendo tal cual avance la referencia- que aquellos nobles tiempos de comienzo del siglo, en las calles de Valencia, junto al río, junto al monte, porque no se sabe aún donde, debió de existir una anónima familia que dio a la luz clara y ópticamente dañosa del sol y cielo levantinos, un no tan anónimo niño, tan extraordinario por lo extraño y por lo extravagante, anómalo tanto en su carácter, sus hechos y los insólitos sucesos que su sola presencia astrosa y gafe generaba con la mayor insolencia.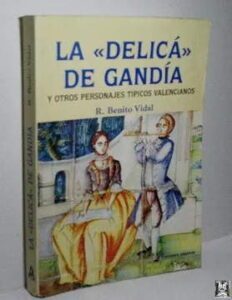
Y decimos que nació de anónimos padres porque por más que se han estrujado los volúmenes de iglesia, los registros de juzgados y de audiencias, la memoria de los grandes, de los historiadores locales y las ancianas doctoras en la ciencia de los chismes y la lengua, no se ha hallado ni solamente un adarme de indicio, una lucecilla semimuerta que pueda al «honrado» escritor conducir por los caminos de los aciertos, que, aunque débiles, temblorosos, que poco pueden tener de certezas, al menos acercan al curioso a un ágora de discusión y polémica que dejará, más tarde que pronto por cierto, no, si se quiere, una soga pero al menos sí un hilachillo al que amarrarse con fuerza para izarse con los pulsos de los bíceps de la pesquisa, incluso de la suposición, a los ápices de las investigaciones genealógicas.
Pues, en llegando a este punto, que ignoramos si es un extremo o un medio, hay que desistir de los hombres de aquellos progenitores desconocidos e inanes como efluvios que generaron en sus efusiones bravas, y de cama por supuesto, el nacimiento de un niño, al que, sin dudar un pelo, le pusieron como nombre Dionisio y que en todo aquel inmenso paraje de junto al río o al monte de la «xurrería» le llamaron don Donís y, mientras un chaval fue, Doniset, con mucho morbo y con un poco de recelo, ya que el muchacho o el niño, que nadie sabe dónde esta frontera legal comienza o donde termina, mostró desde la más tierna infancia, ya entre los dulces pañales, ya en el regazo de la desconocida y quizás abyecta madre, un genio de mil demonios, un carácter desabrido, agrio, amargo y tresceñudo, porque el sobrecejo que mostrara a todo aquel que lo deseara estaba formado por las dos naturales cejas y el peludo puente espeso que las unía a las dos y que era la tercera y la más peculiar y extraña.
«Doniset era un xiquet en el genit contrafet». En la investigación incansable de la gente curiosa, y además estudiosa de la cuestión del tipismo de Valencia, nadie ha podido llegar a ninguna conclusión clariana antes del nacimiento del niño, pero lo que sí se sabe, por matronas y cotillas de la huerta, que salió de una barraca, en brazos de no sé quién, mordiéndole con malicia los pezones a la oronda y tal vez nodriza de ocasión, a la madre o el pobre municipal de «espardeña» de la playa de Pinedo, cuyo alcalde de etiqueta le encargara del suceso del expósito y de su colocación extrema en las casas cunas de Torrente, o en el barrio de la Estrella, o en la propia casa de la Beneficencia, donde decía una monja, de toca blanca y bigote, pero buena y dulce como un ángel de Murillo, o una virgen, o un melocotón en almíbar, de los de azúcar y ebullición persistente, espeso como la niebla, espeso como un mal pensamiento.
Decía: «Va neixer tan blanc i rull, qu’una bruaxa el prengué el ull». Ese fue el disgusto del convento, del asilo de los infelices, de los desheredados, abandonados, de los desamparados, muy cerca de Mossen Sorell, que tiene vía directa con la «Mare de Dèu» de los Amparos.
De este cuento hasta ahora no se sabe mucha cosa, si llegó al orfanato, si vivió en él y allí la estantigua nombrada proclamó su mala arte con aquel agrio muchacho que gritaba y protestaba… contra el sol, contra la luna, contra el uno, contra el ciento, contra río, el arroyo, los hombres, el mundo, las bellas damas, el curso de la verdad, el curso de la mentira, de la maldad, de la bondad, de las cuñadas, los yernos, los abuelos, las abuelas, las suegras, aquel farol que las mata, los mosquitos, garrapatas, perros, liebres y conejos, y hasta los mismos vencejos, los «rats penats» y, con toda certeza, a sí mismo, con lo que de ello se saca la conclusión de que el pobre y mala baba Doniset no estaba conforme con nada, protestaba contra todo y contra todos…
¿Qué hace al hombre ver, el que sabe su secreto, al mundo y a la vida con tan nefastos colores que más que en sus pupilas están residen en su propia esencia de hombre-animal, carnicero, que huye de la sociedad y ataca a la tolerancia y el buen humor, y hasta a su propia carne?
Pero la historia del desgraciado, infortunado muchacho, continuó irremediablemente porque la vida es la inmensa piedra molar de un molino de harina que, como el agua que mana del manantial a la acequia, nunca se detiene, porque de lo contrario sería como ponerle bocado a la propia naturaleza, a su impecable ordenamiento.
Y este camino de roca, allá en lo alto de los riscos, en la cueva que alguien llama del «Flare» por la capucha que luce la cumbre más alta que se levanta encima mismo de la Carrasqueta, de su entrada, la bruja de las enaguas blancas, la nariz de los diviesos peludos y las calzas a colores copiados del arco iris, celebró sus rituales, sus encantamientos; y ahora, con más propiedad, más ahínco y más coraje, porque logró recoger, con malas artes por supuesto y por mala fortuna, a un humano que mordía. -Yo te he de dominar -le prometió la hechicera.
Pero Doniset con furia, llenó de dolor moral por el doblegamiento al que se vio obligado que por el propio sufrimiento físico, rebelde, le gritó: -Eres p… o lo pareces. De esto te tienes que arrepentir. Porque te juro, malvada, que me he de vengar de ti.
Por lo que me has hecho y porque eres una inútil que ignoras con quién te has metido. Y es que la bruja… «En cabra el trasformá i de amagat el criá». Así que Doniset tuvo paciencia y esperó, esperó con mucha mansedumbre… bueno, con mucha no, porque su genio era corto, su lengua pronta y larga, su astucia inteligente y maligna.
La bruja comenzó a caminar por aquellos polvorientos caminos, acompañados como todos los de Valencia por una frondosa acequia -frondosa por la hierba verde que guardaba caracoles y gordas lombrices de tierra, y milpiés de la humedad, y arañas de agua, y cañares; y nadie sabe qué más.
Iba de pueblo en aldea, y de alquería a la venta, como vieja desdentada y bufa llevando, con soga y rastrillo, a una cabra de monte, más adusta y más fiera, más terca y de más topetada que aquel morlaco zaino que empitonó a veinte mozos en la fiestas de Paterna.
-¡Ved, amigos de lo bueno, como el rumiante con cuernos sube a lo alto de la silla, baila… -… y ríe… -aventuró uno labrador de zahones de mahón, de faja negra y ensanchada por su vientre y porque era de Liria y «espardeñes de careta» compradas a tocateja en Sueca.
La bruja, al escuchar tamaña impertinencia, torció el morro en mueca de irreverencia y, sin más ni menos contenta, explicó: -Eso no lo hace mi cabra. -¿Es qué no sabe reír?
-No, señor, que no lo ha aprendido aún, porque por si eres cegato o bestia, las cabras son animales y estos carecen de esa virtud.
El hombre, de socarrón porte, de ojos pequeños, tan pequeños que afrentan a los de la Dama de Elche, a los de los mustélidos asustados en sus nidos, a los de las mujeres de Valencia, preguntó en tono camandulero y artero: -¿Y qué es lo que sabe hacer?
Pues buena bicoca traes. -Sabe, sabe, sabe hacer… La ladina y corcovada perversa mujer, hecha vieja, hecha leyenda, desplomó sino en su rostro más en su deseo y despecho, una sonrisa malévola que horrorizó al preguntón.
-Espera, mozo, el momento. Si la cabra se cae de la silla en equilibrio, lanza tu risa y tu burla, e inquiere a que los otros te sigan en la befa y en el escarnio y comprobarás por ti los beneficios de que alardea -hubo un silencio, pues en que la pullas y el cinismo crítico y desgarrado quedaron suspendidos de lo normal, de lo cotidiano, en el que la expectación lo absorbió todo, hasta el propio aire y el sol de justicia que hacía cocer a las piedras.
Luego la bruja sagaz, en paz con sus malévolas interioridades, porque el injusto espectáculo iba a dar con el traste orgulloso de los incrédulos y los bastos, tacaños con Doniset, que hasta las sobras escatimaban, añadió-: ¡Callad! ¡Sólo un momento, señores! La cabra saltará… -… o tirará al monte… -… todas lo hacen…
-¡Callad! Entonces le dio por tocar al reloj de la parroquia las doce campanas del mediodía y el ángelus, pero todos con la cabra -con Doniset- se olvidaron de la costumbre pía, moral, de respeto a la Virgen, a la tradición ancestral que iguala a criados y amos.
Con la última campana, el animal de los cuernos saltó encima de la mesa, y de ella al estrado, conformado con dos taburetes atados con una soga de esparto, por sus asientos pegados, y de ellos a la horca de la trilla, que clavaba su tridente, agudo como los propios dientes de gato en el saco de salvado que encumbraba el túmulo tembloroso que el rumiante infeliz debía de alcanzar en imposible equilibrio físico, porque estaba predeterminado, por la bruja y sus instintos, que el atractivo del número era con gran desatino el trompazo contra el suelo que Doniset debía darse.
-¡Ahí va! -gritó la bruja. No se sabe que fue lo primero. O la costalada de la pobre cabra, o la risa de la gente; risa que se acabó de repente cuando el ofendido animal comenzó a topetazos contra unos y contra otros, buscándoles los ijares, las cosquillas, que en las partes más blandas se esconden.
Luego fue cuando la bruja se carcajeó insidiosa y pronunció con deleite: -Es que la cabra -y pensó- Doniset con las… «… risalles de tal dida, se cabrechava enseguida».
Después de esta parte que más bien fue corta, de la vida de Dionisio, aparece de nuevo en la historia como hombre de normal que, fuera del encantamiento, volvió a utilizar sus artes y sus ingenios -mejor, diríamos que sus malos genios, porque quien nace de nalgas nunca se enderezará- y comenzó a vivir su vida de adolescente, de hombre muy peculiar, de hombre al fin y al cabo, que es a lo que aspira todo ser que es lanzado, con su venía o sin ella, a la liza de la vida.
Aunque las malas lenguas, aquellos que nada tiene que hacer más que entrometerse en la vida de los otros, decían, que el carácter tan agrio y especial que tenía era porque… «No menjaba peix ni magre, sois pepinos en vinagre». Además solían añadir -y yo lo puedo jurar porque así lo vi con mis propios ojos, y con los ojos del tiempo y la voluntad que me traslado hasta él- que… «… Li agradaben coentets i xuplaba els ditets».
Que era, aparte de chuparse los dedos para rebañar la última y mínima parte de alimento que quedaba pegado entre ellos y que era propio de aquel que había sido no hacia tanto tiempo un animal, sino de bellota al menos de hierba y cortezas de sandía y cebollas, quería decir el populacho que le gustaban mucho las guindillas, que era capaz de hincarles el diente sin apenas lanzar una lágrima de escozor, una bocanada de fuego, o de dolor, o de compasión siquiera en nombre de sus tripas adoloridas.
Con tal panorama y actuación no es extraño que el pobre Doniset estuviera siempre solo… (¡Eh, alto, soy Doniset, y no levantes falsos testimonios, ni digas mentiras, escribano del demonio, que sólo me encuentro muy bien, que soy yo, téngalo en cuenta, el que no quiere amigos, el que, «recordons, amic», huyó de la gente basta y normal, que roba higos y mata… mata la amistad con la curiosidad y las preguntas… porque siempre he presumido de que… «… no tenía cap amic, fora pobre o fora ric».
Y siempre -continúo siendo Doniset- diciendo que para ese viaje no se necesita alforjas y que es cierto lo que de mí dicen por mercados y almonedas, que por mi mal genio, mala uva, hosquedad y terca intolerancia me he convertido en hosco bicho, aunque de eso me río -si es que cabe en mí la risa- porque en lo de las metamorfosis ya voy siendo un cabal maestro) «I tancat en pany i clau, es un sarvatxo en el cau».
Creía la plebe y el pueblo que con ello ofendían al muchacho, pero lejos de lograrlo lo que hacía es esclarecer su conducta, hacerlo importante, porque ese reptil que coloquialmente se utiliza en los pueblos valencianos en tono de desprecio y burla, incluso de miedo, es el más peligroso e importante animal que se arrastra que existe en los secanos, tan maligno y destructivo, matador y asesino, como lo dice el refrán, la voz popular, que para la voluntad de Doniset, compararlo con él era el mayor de los triunfos que su vida consiguiera.
Decía el refrán, para que quien lea esta historia no quede a medio saber el porqué de las alegrías del insulso y extraño mozo capaz de ciscarse en todo lo que oliera a normal: «Si el sarvatxo (Especie de lagarto venenoso y ciego que habita en las cercanías de Carrasquete) oyera, y la víbora viera no habría en el mundo quien existiera».
Eso elevaba, a su desviado entender, los activos de Doniset hasta alturas insospechadas, se sentía satisfecho por esas habladurías, quizás era la primera vez que por esa causa se encontraba complacido. «Estar metido en su cubil presto a atacar como tamaña alimaña, qué cosa más buena le podía suceder» ¿Atacar con saña al mundo? ¡Dios mío, qué felicidad!
Como el muchacho siempre iba solo, su casa -su madriguera, como él la llamaba- era angosta y mínima, sita en la buhardilla de un edificio en ruinas, con goteras, nidos de golondrinas en primavera y de murciélagos en verano bajo las tejas, solía pasear mucho, caminar por las callejas, por el centro de Valencia, por el mercado Central y sus alrededores, ahuyentado por los cordaires (cordeleros), los salazoneros que además de bacalao de Noruega hecho en Museros, sardinas de bota saladas y «tollina» -la sorra de los atunes conservada entre salmueras-, sacaban a las aceras, entre el tramusero y el café de ultramarinos, las olivas blancas y negras, los pepinos en vinagre, las guindillas que sofocan «i els pimentons en salmorra».
-¡Buenos pimientos en salmuera, los de Ayelo y con la auténtica «pebrella», que sólo se da en este pueblo, en la partida «coneguda» por la «Pasta»! -gritaba el «salaonaor». Pues bien, un día de buen nublado, en el que los espíritus están prontos a la melancolía, al amor, el singular Doniset, sin comerlo ni beberlo, en uno de esos paseos, se encontró a las puertas de latón oscuro, por el oxido y el tiempo, de la iglesia de los Santos Juanes que, como todo el mundo sabe en Valencia, es vecina y compañera del importante mercado que se abre en el centro de la magnífica y acogedora ciudad mediterránea.
Cuando la vio, Doniset quedó prendado, hasta su corazón se atrevió a pensar en llorar… «Un día trová a Donisa, en el matí, ixint de misa». Él lo ignoraba, porque, en su retiro del mundo, desconocía las cosas vulgares de la vida. Incluso no sabía que le ocurría.
Debería sentir una atracción como el burro se ve atraído en su celo por la burra. Pero aquello era otra cosa… y es que, amigo, se había topado con una «burra», vaya que hembra, hermano, como diría el sacamuelas que, en medio de la plaza de la Merced, trataba de engatusar a los incautos, vendiéndoles hojas de afeitar, navajas de Albacete o tabaco de picadura, sin duda hecha de las colillas que encontraba la bandada que tenía de niños desperdigados por cafés, cines, teatros y toda clase de bares;
y para el público retenerlo atentos a su chascarrillo, al chanchullo y a su engaño les prometía «hermanos, que pronto iba a salir de la cajita el ratón colorado de las dos cabezas».
Y es que la gente, hablando de Donisa, solía decir, cuando él lo indagaba, que… «… la xicona de tal nom era de les del repom». «Repom», hay que decir que es lo mismo que decir en Castilla y en el Aragón, «de rompe y rasga», vamos una belleza, un porte y unas maneras, soportadas por prietas carnes y atributos en su sitio y en su fama, que no resultó extraño que el insulso muchacho se olvidara de sus traumas, sus manías y sus lacras.
Sólo vio, desde aquel entonces, en sus sueños, en su cama, en sus paseos, ante sus ojos, dentro de sus ojos, caramba, a la dulce, aunque en teoría, hembra de pies a cabeza, que encima de todo era piadosa, buena, honrada y discreta. Doniset, que ya caminaba hacia el Doniso o Donís maduro, se le olvidó el comer, el robar en el mercado, los pimientos y las coles, los trozos de zanahoria, las guindillas, todos picantes;
el tomate en salmuera y hasta la acritud sempiterna de su boca y de su lengua se apagó sin remedio, aprendiendo solamente a decir Doniseta, Doniseta, que era mujer espiada, perseguida, que aceptaba tal cariño de aquel que con amabilidad o con torpeza la asediara, aunque las costumbres de la época hicieran que su displicente porte apenas si lo demostrara, mirando por encima del hombro, por los visillos entreabiertos de su balcón donde, curiosona y complacida, revistara al pretendiente humilde cuando, descorazonado por el desdén, los ojos cerrara, la vista, infeliz, descansara… «La seguía per la nit pera mirarle fit a fit».
Que es lo mismo que mirarla de pies a cabeza, que desnudarla con la vista y con su pensamiento. Pero lo que no esperaba el mozo con pretensiones, es que había alguien en la casa de su amada -el padre- que conocía sus trazas, su extraña conducta de vida y las habladurías, que es lo peor, que corrían sobre él por toda Valencia.
Y lo que tampoco sabía ni conocía el truhán es que el padre, en sus paradas prenupciales bajo el balcón de su casa, lo acechaba atentamente con la intención de encontrar el momento de alejarlo de la esquina, de su vida y, sobre todo, de su propia consideración y de la de sus vecinos que les iban a endilgar la mala fama que Doniset llevaba consigo allá adónde iba. Por eso en un aciago día, para el mozo, y bienhadado para el intransigente futuro suegro…
«I el pare al novio feroç un día li amollá el gos». Con lo cual le hizo correr tanto y tan rápido que los talones le daban alternativamente en el trasero, pero el perro no consiguió cogerle. Cuando llegó a su casa sentía sobre sus nalgas el dolor de los porrazos que recibiera en su loca carrera, pero más sentía en su estima, en su orgullo y en su amor propio el dolor de la ofensa y… «… i rabiós Doniset pensá fer-los una ben soná».
Pensando el muchacho en la culminación de su afrenta y de su rabia llegó a la conclusión, decidió su actuación, de una manera salvaje, como se suele en Valencia, por ser muy amigos y aficionados al fuego de pirotécnica, a la cohetería y a los ruidos que genera su expansión cuando se quema, y trató de adquirir en la tienda especializada una gran cantidad de cohetes menores, y llevarlos a casa del padre de Doniseta.
En son de venganza, aunque con ello perdiera a la lozana moza, pretendía hacerlos estallar dentro de la vivienda, con lo cual, además del gran susto que se iba a llevar el intransigente y celoso progenitor, le destrozaría parte del atávico, seguramente, mobiliario y, con algo de suerte, hasta la misma comida que preparara su amorfa mujer que hubiérase un día convertido en su propia suegra…
«Se gastá quince pesetes en tronaors i piuletes». Claro que acostumbrado como estaba al jolgorio pirotécnico que se popularizaba en las Fallas, «els tronaors», los petardos que se estrellaban contra el adoquinado suelo de la calle con gran estrépito y los silbidos de «les piuletes», no dejarían de asustar y, al menos, encocorar al terco progenitor de la muchacha más linda que había en toda Valencia, para él.
Ya que la iba a perder por la insidia de aquel señor, que abandonar aquella casa, que fuera al ritmo de los tronidos, en la «mascletá» que le preparaba, por todo lo alto. -¡Mi marcha ha de ser sonada! -se dijo con inquina el hosco zagal. Y ya con todo el material explosivo y dispuesto a realizar su venganza… «Pensant fer una destrosa en el mocador els posa».
Cuando se acercaba a la casa de la novia, cuando anochecía el día, pensando que era mucho más crítico el momento, en que la falta de luz en el día hace que «todos los gatos sean pardos» y los hechos luctuosos agrandados por el misterio y las sombras, Doniset vio que por la misma calle que caminaba, y en sentido contrario, se acercaba la pareja de guardias municipales, de amplios y largos bigotes, gorra grasienta encajada en los temporales, porra al cinto, y quizá quizá, no recordaba bien, un espléndido y confortable chuzo para ahuyentar a los perros y reducir a los borrachos y los maleantes…
«Pero en plena trapisonda va vore vindre a la ronda». Doniset, como si estuviera beodo, inseguro de sí mismo, como si le hubiesen aplicado a sus narices un frasco de amoníaco, de inmediato se despabiló. La rabia lo emborrachaba -de rencor y de venganza-, los guardias actuaron, como por ensalmo, como el fuerte remedio.
Enderezó su figura y hasta sonrió de una manera extraña, puesto que, por falta de costumbre, no sabía muy bien como hacerlo… «Si li aná el reguiny del bot igual que sen va el xanglot». Como el hombre no las tenía todas consigo, y menos aún tranquila su conciencia por la sinrazón que estaba a punto de cometer, trató de disimular, pero para el observador avisado resulta que el disimulo es un grito a su atención.
Como cada segundo que pasaba la pareja de municipales se acercaba más a él, y como además las horas no eran como para ir merodeando con las calles, ya que en aquellos tiempos la gente se retiraba pronto a las casas, y de no ser en pleno verano, en el que las gentes salían a los balcones y a la acera en «les cairetes» a tomar el fresco, la ciudad estaba sumida en el abandono y la oscuridad, la noche de aquel día de principios del mes de octubre -de años naturales sin ser manipulados por las horas del sol- era negra «com boca de llop», decían quizá porque el lobo debe tener un paladar tan negro como sus criminales instintos.
Por eso al ver venir a la «autoridad», se inquietó e incluso se puso a temblar… «I tremolant infeliç s’encomaná a Sent Dionís».
Su fe en la Virgen, en Dios y en los santos era, como en la mayoría de los hombres de la ciudad, supersticiosa, tendenciosa, de aquella que dice el refrán que sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena; pero, sin duda, su fe en aquel momento fue firme y sincera, deseó el amparo del santo que se celebraba en aquel mismo día con tanta fuerza y ahínco que, aunque los guardias se detuvieron delante de él, le invitaron a que se detuviera y le infirieron multitud de preguntas e, incluso, palabras ofensivas.
El muchacho conservó la calma, apenas si balbuceó sus contestaciones y además trató de ser agradable, amable con aquellos polizontes imbuidos de la autoridad metropolitana que les cedía el alcalde que inclinaban a pensar a Doniset aquello que se dice que «del jefe y del mulo cuando más lejos más seguro».
Pero, a pesar de sus enormes esfuerzos para huir del lugar, los ediles de tres al cuarto lo retenían y él no sabía qué hacer para ocultar el pañuelo donde envolvía el material pirotécnico, objeto primordial para llevar a cabo su calaverada. -¿Qué llevas ahí? El hombre quedó sin palabras.
Solamente pudo tragar saliva, tanta que por poco se ahoga. -¡Muéstrame el paquete! -ordenó uno de los guardias con cachaza y con la seguridad de que ya habían atrapado a un, al menos, pillete. Tenía la garganta tan seca el muchacho que quizás articular una negativa, algo, pero no le salió más que un gruñido, un quejido. Contentos ante el botín, la pareja de municipales atraparon a la trágala el «mocador» explosivo.
Lo abrieron y… «Destapen el fardo i… vá se tornará en maçapá». Todos quedan chasqueados. El santo del día obró el milagro. Doniset, lleno de alegría, dice a los guardias, señalando la cercana casa: -Es que voy a esa casa… -¿A qué? -Es la casa de mi novia…
Los guardias se ríen gozosos y uno de ellos expresa: -Son -dirigiéndose a los mazapanes que reposan dentro del pañuelo- para ganarte a la suegra… Y él optimista -el milagro continua por la obra de Sent Dionís- les responde, guiñando un ojo con connivencia y complicidad: -Y al suegro que es un ogro ¿no? -Hay que adorar al santo por la peana. -Abur, muchacho.
-Adiós. -Que tengas suerte. -«Moltes graçies». Desde la ventana en que estaban espiando tanto el padre como la hermosa Donisa, al darse cuenta de la dulce ofrenda que portaba el novio saltaron en dulce alborozo y comenzaron a pensar que el muchacho fosco y melindre no era tan mal partido. «La familia, al aguaitar, creu qu’els anava a obsequiar».
Padre, madre e hija satisfecha por el detalle del novio, entraron en buena amistad y lo que antes todo era rehuso, disgusto y discusiones constantes, se convirtió en un mar de tranquilidad, en una balsa de aceite como se suele decir, por lo menos en Valencia, en su huerta, en la calle del Micalet, en el «Mercat Central», en la Puebla, en la Casa Langa de cedazos y palas, de carneras y escaleras de madera.
A partir de aquel día, que todo barruntaba que iba a resultar aciago, las cosas se arreglaron, Doniset aprendió la lección que le diera el santo y… «De allí en avant tots els díes els portava llepolíes».
Aquello, quizá por efecto de la dulzura que trasportaba el muchacho, que como se suele decir todo se pega en esta vida, que poco a poquito, sin prisa, se le fue suavizando el carácter, tanto que ya no parecía el mismo de tan sólo un mes atrás. Doniset, como persona, como hombre, ya se confundía con cualquier joven enamorado y presto a ganarse a su novia y a su suegro… «I de tanta i tanta dolçor se li va endolçar el humor».
¡Y ocurrió el milagro! El día más feliz de toda su vida porque… «Donisa li dona un SÍ mes dolçet qu’un pirulí». Y de esta forma termina la historia de un huraño y malasombra humano, que nació de no sé dónde, en no sé qué insano lugar, de desconocidos padres, de gustos de carretero, a quien el amor, la casualidad, la intervención de los cielos por encargo de Sent Dionís, le acarreó la felicidad y la calma, cuestiones que alargaron y halagaron su vida, cuando el pobre estaba condenado por Natura y por los hombres a ser un despojo humano, un nombre sin nombre, quien habitando en una cabra, por ser hombre y por edad hubiera sido un cabrón, no de los que lucieran cuernos, de los que nombrados así fueron por su maldad y por la bajeza de sus instintos.
Sin embargo y en contra de este malhadado pronóstico… «… a Dionís ferem feliç els Dolços de Sent Donís».
Extraído del libro «Leyendas y Tradiciones del Reino de Valencia» del insigne escritor valenciano, D. R. Benito Vidal-


